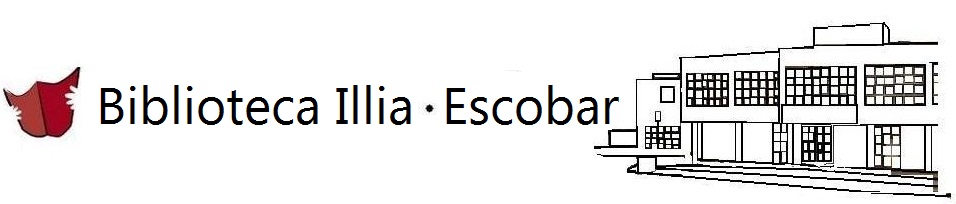El tapete verde es esta noche estrellada en la que caigo,
arrojado como el dado en un campo de posibles efímeros.
No tengo una razón para “considerarla mala”.
Siendo una caída ciega en la noche, supero mi voluntad a mi pesar
No tengo una razón para “considerarla mala”.
Siendo una caída ciega en la noche, supero mi voluntad a mi pesar
(que no es en mí más que algo dado); y mi miedo es el grito
de una libertad infinita.
Si no superase de un salto la naturaleza “estática y dada”,
Si no superase de un salto la naturaleza “estática y dada”,
estaría definido por las leyes. Pero la naturaleza juega
conmigo, me arroja. LEJOS de sí misma, más allá de las leyes,
de los límites que la hacen amada de los humildes.
Soy el resultado de un juego, lo cual, si yo no existiera, no sería,
lo cual podía no ser.
Soy, en medio de una inmensidad, un más que desborda
Soy, en medio de una inmensidad, un más que desborda
esta inmensidad. Mi dicha y mi ser mismo dimanan de ese
carácter desbordante.
Mi estupidez ha bendecido la naturaleza caritativa, arrodillada ante Dios.
Lo que soy (mi risa y mi dicha ebrias), no es por eso menos aventurado,
Mi estupidez ha bendecido la naturaleza caritativa, arrodillada ante Dios.
Lo que soy (mi risa y mi dicha ebrias), no es por eso menos aventurado,
confiado al azar, arrojado fuera en la noche, expulsado como un perro.
El viento de la verdad ha respondido como una bofetada a la mejilla
El viento de la verdad ha respondido como una bofetada a la mejilla
ofrecida de la piedad.El corazón es humano en tanto en cuanto se rebela (eso quise decir:
ser un hombre es “no inclinarse ante la ley”).
Un poeta no justifica –no acepta- por completo la naturaleza.
La verdadera poesía se halla fuera de las leyes. Pero la poesía, por último,
acepta la poesía.
¡Cuándo aceptar la poesía la convierte en su término contrario (se vuelve
mediadora de una aceptación)! Contengo el salto con el que superaría el universo,
justifico el mundo que nos es dado, me conformo con él.
¡Insertarme en lo que me rodea, explicarme o no ver en mi insondable noche,
sino una fábula para niños (tener una imagen o física o mitológica de mí mismo)! ¡No!...
Renunciaría al juego.
Me niego, me rebelo, pero porqué perderme. Si delirase sería simplemente natural.
El delirio poético ocupa un lugar en la naturaleza. La justifica, acepta embellecerla.
Renunciaría al juego.
Me niego, me rebelo, pero porqué perderme. Si delirase sería simplemente natural.
El delirio poético ocupa un lugar en la naturaleza. La justifica, acepta embellecerla.
El rechazo pertenece a la conciencia clara, que valora cuanto le acontece.
La clara distinción de los diversos posibles, el don de llegar hasta el último confín,
son resultado de la atención serena. El juego sin retorno de mí mismo, el ir más allá
de todo lo dado exige no sólo esa risa infinita, sino también esta meditación lenta
(insensata, pero por exceso).
Es la penumbra y el equívoco. La poesía aleja al mismo tiempo de la noche y del día.
No puede ni cuestionar ni accionar este mundo que me traba.
Esa amenaza suya se mantiene: la naturaleza puede aniquilarme —reducirme a lo que ella es, anular el juego al que yo juego por encima de ella— que exige mi locura, mi alegría, mi vigilia infinitas.
Relajarse retira del juego y el exceso de atención, lo mismo. El arrebato jubiloso, el salto desatinado y la calma lucidez se le exigen al jugador, hasta el día en que le abandona la suerte o la vida.
Me acerco a la poesía; pero para ofenderla.
Esa amenaza suya se mantiene: la naturaleza puede aniquilarme —reducirme a lo que ella es, anular el juego al que yo juego por encima de ella— que exige mi locura, mi alegría, mi vigilia infinitas.
Relajarse retira del juego y el exceso de atención, lo mismo. El arrebato jubiloso, el salto desatinado y la calma lucidez se le exigen al jugador, hasta el día en que le abandona la suerte o la vida.
Me acerco a la poesía; pero para ofenderla.
En el juego que supera la naturaleza, es indiferente que yo la supere o que ella
se supere en mí (ella es quizá toda entera exceso de sí misma), pero, con el tiempo, el exceso se inserta al fin en el orden de las cosas (moriré en ese momento).
He necesitado, para aprehender algo posible en medio de una evidente imposibilidad, figurarme primero la situación inversa.
Suponiendo que yo quiera limitarme al orden legal, tengo pocas posibilidades
He necesitado, para aprehender algo posible en medio de una evidente imposibilidad, figurarme primero la situación inversa.
Suponiendo que yo quiera limitarme al orden legal, tengo pocas posibilidades
de lograrlo por entero: pecaré de inconsecuente, de rigor desafortunado...
En el rigor extremado, la exigencia de orden detenta un poder tan grande que no puede volverse contra sí misma. En la experiencia que de ello tienen los devotos (los místicos),
En el rigor extremado, la exigencia de orden detenta un poder tan grande que no puede volverse contra sí misma. En la experiencia que de ello tienen los devotos (los místicos),
la persona de Dios está situada en la cúspide de un sinsentido inmoral: el amor del devoto realiza en Dios —con el que se identifica— un exceso que, si lo asumiera personalmente,
lo hincaría de rodillas, asqueado.
La reducción al orden fracasa, de cualquier modo: la devoción formal (sin exceso) conduce
La reducción al orden fracasa, de cualquier modo: la devoción formal (sin exceso) conduce
a la inconsecuencia. Por tanto, la tentativa inversa tiene probabilidades. Le es preciso seguir caminos tortuosos (risas, náuseas incesantes). En el plano en el que se representan esas cosas, cada elemento se convierte en su contrario incesantemente. Dios se carga de pronto de “horrible grandeza”. O la poesía deriva hacia el embellecimiento. A cada esfuerzo que hago por aprehenderlo, el objeto de mi anhelo se convierte en el contrario.
El fulgor de la poesía se manifiesta fuera de los momentos que alcanza en un desorden de muerte.
(Un común acuerdo sitúa aparte a los dos autores que sumaron al de la poesía el fulgor de un fracaso. El equívoco está ligado a sus nombres, pero uno y otro agotaron el sentido de la poesía que acaba en su contrario, en un sentimiento de odio a la poesía. La poesía que no se eleva al sinsentido de la poesía no es más que el vacío de la poesía, que la poesía bella.)
¿Para quién son esas serpientes?
Lo desconocido y la muerte... sin el mutismo de res, el único suficientemente sólido en tales caminos. En lo desconocido, ciego, sucumbo (renuncio a la eliminación razonada de los posibles).
La poesía no es un conocimiento de sí, y menos aún la experiencia de un lejano posible (de lo que anteriormente no existía) sino la simple evocación con palabras de posibilidades inaccesibles.
La evocación tiene sobre la experiencia la ventaja de una riqueza y de una facilidad infinita pero aparta de la experiencia (esencialmente paralizada).
Sin la exuberancia de la evocación, la experiencia sería razonable. Comienza a partir de mi locura, si la impotencia de la evocación me asquea.
El fulgor de la poesía se manifiesta fuera de los momentos que alcanza en un desorden de muerte.
(Un común acuerdo sitúa aparte a los dos autores que sumaron al de la poesía el fulgor de un fracaso. El equívoco está ligado a sus nombres, pero uno y otro agotaron el sentido de la poesía que acaba en su contrario, en un sentimiento de odio a la poesía. La poesía que no se eleva al sinsentido de la poesía no es más que el vacío de la poesía, que la poesía bella.)
¿Para quién son esas serpientes?
Lo desconocido y la muerte... sin el mutismo de res, el único suficientemente sólido en tales caminos. En lo desconocido, ciego, sucumbo (renuncio a la eliminación razonada de los posibles).
La poesía no es un conocimiento de sí, y menos aún la experiencia de un lejano posible (de lo que anteriormente no existía) sino la simple evocación con palabras de posibilidades inaccesibles.
La evocación tiene sobre la experiencia la ventaja de una riqueza y de una facilidad infinita pero aparta de la experiencia (esencialmente paralizada).
Sin la exuberancia de la evocación, la experiencia sería razonable. Comienza a partir de mi locura, si la impotencia de la evocación me asquea.
La poesía abre la noche al exceso del deseo. La noche que han dejado los estragos de la poesía es en mí la medida de un rechazo —de mi loca voluntad de desbordar el mundo—. También la poesía desbordaba ese mundo, pero no podía cambiarme.
Mi libertad ficticia aseguró ante todo que no destruía la ley de lo dado por la naturaleza. Si me hubiera conformado, me habría sometido con el tiempo a la dimensión de lo dado.
Continuaba cuestionando los límites del mundo, al ver la miseria de quien con ellos se conforma, y no pude soportar por mucho tiempo lo fácil de la ficción: yo le exigía la realidad, me volví loco.
Si mentía, me quedaba en el plano de la poesía, de una superación verbal del mundo. Si perseveraba en una denigración ciega del mundo, mi denigración era falsa (como la superación). En cierto modo, mi conformidad con el mundo se profundizaba. Pero al no
Si mentía, me quedaba en el plano de la poesía, de una superación verbal del mundo. Si perseveraba en una denigración ciega del mundo, mi denigración era falsa (como la superación). En cierto modo, mi conformidad con el mundo se profundizaba. Pero al no
poder mentir a sabiendas, me volví loco (capaz de ignorar la verdad). O al no saber ya, para mi solo, representar la comedia de un delirio, me volví loco pero interiormente: viví la experiencia de la noche.
La poesía dio simplemente un giro: escapé por ella del mundo del discurso, que para mi se había convertido en el mundo natural, entré con ella en una especie de tumba donde la infinitud de lo posible nacía de la muerte del mundo lógico.
Al morir la lógica, daba a luz locas riquezas. Pero lo posible evocado no es sino irreal, la muerte del mundo lógico es irreal, todo es turbio y huidizo en esta oscuridad relativa. Puedo burlarme de mí mismo y de los demás: ¡todo lo real carece de valor, todo valor es irreal! De allí esa facilidad y esa fatalidad de deslizamientos en los que ignoro si miento o estoy loco. La necesidad de la noche procede de esa situación desafortunada.
La noche no podía sino desviarse de todo ello.
El cuestionarlo todo nacía de la exasperación de un deseo, ¡que no podía abocar al vacío!
El objeto de mi deseo era, en primer lugar, la ilusión y no pudo ser más que en segundo lugar el vacío de la desilusión.
El cuestionamiento sin deseo es formal, indiferente. No es de ello de lo que podría decirse: “Es idéntico al hombre”.
La poesía revela un poder de lo desconocido. Pero lo desconocido no es más que un vacío insignificante, si no es el objeto de un deseo. La poesía es término medio, oculta lo conocido en lo desconocido: es lo desconocido ornado de los colores cegadores y de la apariencia de un sol.
Deslumbrado por mil figuras en las que se componen el tedio, la impaciencia y el amor. Ahora mi deseo sólo tiene un objeto: lo que hay más allá de esas mil figuras y la noche.
Pero en la noche miente el deseo, y de esa forma, deja de parecer su objeto. Esa existencia que yo he llevado “en la noche” se asemeja a la del amante cuando muere el ser amado, a la de Orestes al enterarse del suicidio de Hermione. No puede reconocer en la naturaleza de la noche “lo que ella esperaban”.
La poesía dio simplemente un giro: escapé por ella del mundo del discurso, que para mi se había convertido en el mundo natural, entré con ella en una especie de tumba donde la infinitud de lo posible nacía de la muerte del mundo lógico.
Al morir la lógica, daba a luz locas riquezas. Pero lo posible evocado no es sino irreal, la muerte del mundo lógico es irreal, todo es turbio y huidizo en esta oscuridad relativa. Puedo burlarme de mí mismo y de los demás: ¡todo lo real carece de valor, todo valor es irreal! De allí esa facilidad y esa fatalidad de deslizamientos en los que ignoro si miento o estoy loco. La necesidad de la noche procede de esa situación desafortunada.
La noche no podía sino desviarse de todo ello.
El cuestionarlo todo nacía de la exasperación de un deseo, ¡que no podía abocar al vacío!
El objeto de mi deseo era, en primer lugar, la ilusión y no pudo ser más que en segundo lugar el vacío de la desilusión.
El cuestionamiento sin deseo es formal, indiferente. No es de ello de lo que podría decirse: “Es idéntico al hombre”.
La poesía revela un poder de lo desconocido. Pero lo desconocido no es más que un vacío insignificante, si no es el objeto de un deseo. La poesía es término medio, oculta lo conocido en lo desconocido: es lo desconocido ornado de los colores cegadores y de la apariencia de un sol.
Deslumbrado por mil figuras en las que se componen el tedio, la impaciencia y el amor. Ahora mi deseo sólo tiene un objeto: lo que hay más allá de esas mil figuras y la noche.
Pero en la noche miente el deseo, y de esa forma, deja de parecer su objeto. Esa existencia que yo he llevado “en la noche” se asemeja a la del amante cuando muere el ser amado, a la de Orestes al enterarse del suicidio de Hermione. No puede reconocer en la naturaleza de la noche “lo que ella esperaban”.