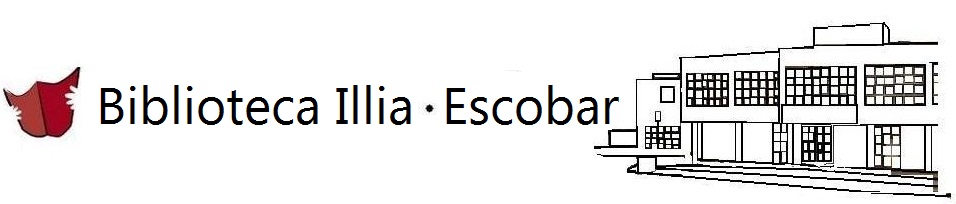El hecho es, como todos recordamos, Dahlmann, luego de abordar el
tren, recién salido de su convalecencia, intenta leer. Durante el viaje
sintió que tal vez, con el tiempo, podría recuperar las esperanzas, a
pesar de todo. “Mañana me levantaré en la estancia”, pensaba. Al cabo de
los tediosos, deprimentes días en el hospital, pensó en Dorotea, que no
dejó de pasar una tarde sin ir a verlo, desde un principio, cuando sólo
podía sospecharla como un rostro incierto, difuminado por las brumas de
la fiebre, sin oír su voz, a pesar de que ella, seguramente por el
movimiento casi imperceptible de sus labios, como ocurre en los sueños,
decía algo.
De todos los seres humanos sólo reconocemos la existencia de
aquellos que amamos. Se habían conocido de niños, luego se distanciaron,
y ahora su grave enfermedad los había reconciliado ¿Pero ella, de
verdad, era la misma? Intimamente sabía que cuando uno pierde en una
cosa, nunca, jamás, encuentra la misma cosa perdida. El vasto campo que
entonces veía por la ventanilla era una llanura ininterrumpida. Mientras
el tren se desplazaba, afuera todo se veía desaforado e íntimo, sin
casas, sin sembradíos ni arboledas; sólo vio un toro a lo lejos. La
soledad era perfecta, agresiva. El primer amor es lo único y verdadero,
lo demás son repeticiones. Sólo nos enamoramos una vez, todos los otros
son reflejos de esa primera, y ya no duelen ni significan tanto cuando
llegan a marchitarse.
A pesar del tiempo transcurrido, y a pesar de haberla visto inerte y
de una blancura desoladamente triste y dolorosamente en su ataúd cuando
él apenas podía sostenerse de pie, aún no lo creía, y tampoco alcanzaba
a comprender cómo podemos mantenernos impávidos, fríos y silentes ante
el azar. ¿Cómo era posible? El señalado para una muerte segura por
septicemia, confinado en aquel hospital, sin duda había sido él, pero el
destino, que sí parece jugar a los dados, hizo que ella muriera,
inexplicablemente atropellada en la calle al salir de la que debió haber
sido la última de sus visitas.
En tal ensoñación estaba Dahlmann cuando el inspector de los boletos
le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre sino en
otra, anterior y remota. Advertencia que a él en ese momento le pareció
impertinente. O sin importancia.
Cuando el tren se detuvo notó que estaba en medio de la pampa
baldía, y que la estación era apenas un pequeño galpón, y allí alguien
le indicó que tal vez en el único almacén cercano podrían ayudarlo a
llegar a la estancia.
Dahlmann caminó dspacio hacia el lugar indicado. “Ya se había
hundido el sol, cuenta Borges, pero un esplendor final exaltaba la viva y
silenciosa llanura, antes de que la borrara la noche.”
A poco andar –desde la pobre estación hasta el almacén mediarían no
más de una docena de cuadras–, el leve viento trajo los acordes de un
tango; seguramente en el boliche habría una victrola. Dahlmann, que era
un lector omnívoro, cuya curiosidad semiótica iba desde Las Mil y Una
Noches hasta El alma que canta, creyó reconocer la letra y los acordes
de un tango de Troilo, aunque no pudo recordar el nombre; también, con
grave felicidad, dice Borges, aspiraba el olor del trébol, en pleno
campo.
De la letra del tango apenas si descifró unas palabras:
…y allí el silencio que mastica un pucho
dejando siempre la mirada a cuenta…
dejando siempre la mirada a cuenta…
Le intensidad y la dirección del aire desleía o aclaraba la canción,
hasta que estuvo más cerca y pudo notar que las paredes del almacén
eran de color punzó maltratado por el tiempo, y que atados al palenque
había unos caballos pacientes y ensillados.
Dahlmann habló brevemente con el patrón, que pareció asentir, y se acomodó en una mesa junto la ventana. El tango terminaba así:
Dicen que dicen que una noche zurda
con el cuchillo deshojó la espera…
con el cuchillo deshojó la espera…
Dahlmann pidió unas sardinas, un trozo de carne asada y un vidrio de vino tinto, mientras el tango aquel terminaba:
Y entonces solo, como flor de orilla,
largó el cansancio y se marchó por ella…
largó el cansancio y se marchó por ella…
En el almacén, mortecinamente iluminado por un farol de querosén que
colgaba de un travesaño, había algunos parroquianos más, tres o cuatro,
sentados en una mesa.
El tango volvió a sonar porque uno de ellos lo puso en la victrola nuevamente, y la protesta de alguien se dejó oír:
–¡Che, otra vez!
–Sí, y qué –contestó otro, el que había puesto una vez más el disco.
Tenía el sombrero calado casi hasta las orejas, era de rasgos achinados
y torpes, de mediana estatura, erguido, y llevaba bien sus cincuenta
años; su pago –Dahlmann después lo supo– había sido el bañado de Flores;
con su cuchillo debajo del saco debía varias muertes, pero la más
sentida, y seguramente la que le había creado un rencor consigo mismo y
contra todos, fue la de aquel italiano, grandote y bonachón, dueño del
almacén La Madrugada, a quien achuró a mansalva porque no le había
traído la copa de ginebra, o tal vez porque sí nomás, porque andaba
cabrero con la vida.
La música del tango había comenzado de nuevo cuando Dahlmann –cuenta
Borges– sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de
vidrio turbio, sobre el mantel, había una bolita de miga. Eso era todo,
pero alguien se la había tirado.
Dahlmann hizo como si no se diera cuenta y trató de continuar con la
lectura de Las Mil y Una Noches, “como para tapar la realidad”, explica
Borges. Pero otra bolita hizo blanco en su cara. Ya no podía disimular
la provocación ni quitarle importancia, y a pesar de los ruegos del
patrón, se encaró con los peones exigiendo una explicación. El malevo
del sombrero puesto y la cara achinada copó la parada y, sin más, lo
injurió a los gritos. Borges cuenta que el matón jugaba a exagerar
borracheras, y entre burlas y palabrotas sacó el cuchillo y retó a
Dahlmann a pelear. El patrón, afligido, alcanzó a alegar que Dahlmann
estaba desarmado, pero de inmediato un gaucho le alcanzó una daga
desnuda, que fue a caer a los pies de Dahlmann; éste, al recogerla,
sintió lo irremediable del gesto –su experiencia en estos duelos no
pasaba de la vaga noción “de que los golpes deben ir hacia arriba y con
el filo para adentro”– y, sintió también que se hacía cómplice de su
propia muerte, no por lo que tuviera de dolorosa, sino de irreparable y
definitivo.
“–Vamos saliendo –dijo el otro”, como jactándose en el convite. Se
llamaba Henríquez, luego lo supo, patronímico que de por sí era una
inconsciente bofetada. Algo le latía en la sangre, algo que lo exaltaba
más que el vino y que lo había hecho ponerse de pie para la provocación.
“Pituco del c…”, alcanzó a decir echando mano al cuchillo, ese que
revoleó y abarajó en el aire ante los ojos de Dahlmann, tristes y
súbitamente descreídos ya de cualquier actitud convencional que los
salvara a todos del absurdo.
“No hay más caso”, pensó Dahlmann. Comprendió que no era posible
vivir sin matar. Y en ese instante su coraje se evidenció como una
llamarada. En ese momento intuyó que él, como todos, debía cumplir un
deber asignado de antemano. Por esa razón ninguno de los dos escuchó al
patrón cuando éste arguyó que Dahlmann estaba desarmado. Cada cual debía
cumplir su papel. Asumir su parte. Fue en ese instante que escuchó el
ruido seco del cuchillo que un comedido había tirado a sus pies.
Dahlmann, con mano torpe, recogió la daga, empuñándola.
Este fue el primer acto.
¿Henríquez, después de tanto tiempo, lo había reconocido como a uno
de los otros? (Dahlmann se inclinaba ahora para recoger el puñal que le
habían alcanzado.) De aquellos otros cuyo estigma le escocía la sangre,
de aquellos parientes del Enrique que en una noche no memorable pero
remota lo había hecho bastardo en su madre.
Cuando lo vio puñal en mano dudó por un instante, pero enseguida cubrió esa duda con aquel “¡vamos saliendo!”.
Entonces ambos dejaron la luz del interior del boliche que había
sido punzó pero que los años mejoraron, para ganar la otra luz, la de
afuera y final…
Un perro oscuro y subrepticio se les adelantó al salir, y desapareció quejumbroso en la noche.
A diez pasos del rancho fue el duelo. Dahlmann quedó sorprendido
cuando paró el primer golpe del compadrito. Y ni siquiera sintió la
sangre en el antebrazo. Henríquez arremetió una segunda vez. Dahlmann lo
paró de nuevo y por un instante, trabados, se miraron a los ojos, como
en un paso de baile, intensa, entrañablemente. El compadrito tenía la
cara bañada en sudor y lo escupió para calentar aquel combate frío,
insensible, temeroso y sin odio que se desarrollaba rápidamente igual
que un rito ineludible o una sentencia; e inmediatamente, accionando con
la izquierda para separarse, describió el golpe con la derecha, pero ya
Dahlmann le había entrado al medio, y éste sintió cómo el otro se
arqueaba hacia adelante con el impacto de la hoja, que se hundió tibia,
una vez más, por encima del cinturón.
Henríquez cayó de rodillas instantes después que el puñal,
llevándose ambas manos al estómago, a los pies de Dahlmann, que todavía
lo esperaba. En ese momento salió el bolichero con un farol en la mano, e
iluminando la cara del compadrito que yacía contra el suelo con los
ojos abiertos, se los cerró.
Entonces Dahlmann, intuyendo quizá que se había convertido en el
frío e involuntario ejecutor del destino del otro, levantando la mirada,
observó el horizonte abierto y tenebroso de la pampa, y comprendió que a
partir de ese momento regresaba, él también, quizá para renacer.
II
Cuando el malevo cayó a sus pies, Dahlmann, todavía con el cuchillo
en la mano, ni se dio cuenta al principio de que el que cerraba los ojos
al muerto le estaba diciendo: “Bueno, hombre, no se aflija tanto, que
él se la buscó”, y tampoco vio que los otros parroquianos asentían.
–Váyase tranquilo nomás –ahora oyó claramente al bolichero–. El quería matarlo.
Y Dahlmann pensó que quizá lo había hecho.
–Puede irse a caballo hasta la estancia. Tome uno de los míos, que
yo después lo mandaré a buscar –dijo el patrón, condescendiente.
Per él, guardando el puñal con la hoja todavía húmeda en la cintura, prefirió caminar.
Y ya casi amaneciendo, llegó a las casas.
III
Jamás, ni inmediatamente después ni hasta ahora había escuchado
comentario alguno de lo que ocurrió en el boliche, y así todo el
episodio quedó en vaga, confusa pesadilla, a punto de parecerle que
nunca había sucedido.
Pasó el tiempo –nadie podrá saber cuánto–, mientras su vida se consumía inútilmente.
Dahlmann había llegado al estado en que, de lectores omnívoros, nos
convertimos en relectores contumaces de aquellos pocos libros a los que
guardamos una fidelidad hecha de complicidades, admiración, y de
nostalgia por el asombro perdido y reencontrado; un poco de Tucídides y
otro de Cicerón, algo de Séneca y de Agustín; de Conrad y del London de
Alaska.
Pero no podía olvidar a Dorotea ni en la vigilia ni en el sueño, y
su recuerdo le alteraba los días, porque la muerte de un ser amado nos
priva a la vez de porvenir y de pasado.
En la casa sólo había una sirvienta vieja y silenciosa, a quien la
vida le había enseñado a callar, y que a las cinco de la tarde le
alcanzaba la bandeja del té. ¿Cómo es posible que cuando hemos perdido
todo lo que amamos sintamos la necesidad de tomar una taza de té?
Había leído que si se suprime la vista, el trato y contacto
permanente, se desvanece la pasión amorosa; pero eso le parecía un
consuelo pueril.
Llegó el otoño y con él los atardeceres abreviados.
¡Es que acaso debemos llorar sin mesura? Nada vuelve, en el mundo.
Cuando el sol ya pálido se ocultaba, salía a la galería y pasaba
largo tiempo apoyado en la balaustrada. Al contemplar las estrellas,
ellas nos confirman la insignificancia de nuestro destino, la luna sigue
donde está, alumbrando apenas sobre los cementerios desaparecidos.
Balbuceó imperceptiblemente la palabra amor. La muerte del otro nos
afecta más que la propia. “Nos encontramos con la muerte en el rostro de
los demás.”
Esa noche no durmió porque ya estaba decidido y no soportaba más
deshojar la espera. Buscó el puñal, que había conservado como un
sangriento fetiche cargado de poder, como si debiese cumplir
acabadamente con su destino ciego y rencoroso. No había olvidado la
última página de Fuego en Casabindo, una oscura novela de provincias,
pero no pudo o no supo colocar el cuchillo, asegurándolo. Entonces,
agarrándolo con ambas manos, de pie, se lo clavó en las entrañas y fue
cayendo pesadamente de rodillas. Y en ese instante acaso alcanzó a ver
el rictus de la boca del malevo surcada por el bigote ralo, achinado, la
luz amarillenta y tambaleante de un farol y, al final, el estupor en
los ojos, la última mirada ya sin brillo ni asombro ni sorpresas, como
la pampa, como la suya propia, ahora en que él también dejaba de ver.
Usted lo dijo, Borges, el hombre dura menos que la liviana melodía.